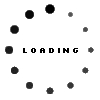Manuel Benítez Sánchez
Posiblemente fuera ya invierno, quizá corría el año 1952, la noche se echaba pronto por aquellos tiempos y la oscuridad más profunda se extendía entre los zumajos y las sapinas que delimitaban las naves de las salinas y los esteros. A medio camino entre las poblaciones de San Fernando y Chiclana de la Frontera, se alzaba la blanca casa salinera del Rubial Chico envuelta en un suave y penetrante olor a marisma que se mezclaba con el humo que lentamente salía por el tiro de la chimenea.
En su interior, como cada noche, la familia se preparaba para cenar reunida en torno al hogar en la cocina. Petronila, llamada por todos Pretola, la esposa del capataz, trasteaba entre sartenes y fogones, quizá pensando en freír las mojarritas que tanto le gustaba cenar a su marido. Pepe, su esposo, esperaba sentado a la mesa, iluminado por la luz de un reverbero y bebiendo un vasillo de vino para abrir el apetito. Mientras, Manolito, el hijo mayor que podría tener unos cinco años, aún jugueteaba por allí cuidando de no molestar a su padre; el pequeño Miguel, dos años menor, ya dormía hacía rato en su cama. Normalmente les acompañaba Concha, una de las sobrinas de Pretola, que la ayudaba con los niños y las labores de la casa, sin embargo en aquella ocasión la sustituía Magdalena, hermana de Concha, algo más joven que esta. Pirringui, como todos la conocemos, debía contar con catorce años por aquellos tiempos, mocita guapa y lozana como ella sola, con un suave cutis de porcelana precioso y sonrosado, ojillos vivarachos, era una muchacha alegre y cariñosa, Manolito la adoraba y no se despegaba de sus faldas.
Aquella noche se disponían a tomar la cena y mientras charlaban animadamente en la cocina, como siempre frente a la ventana y contemplando la entrada de la salina, aunque en el exterior poco se pudiera ver ya entre aquella penumbra.
De pronto, los ladridos de Matoto rompieron el silencio como el rayo en la tormenta; aquel perro del demonio aullaba como un descosido, era un chucho de tamaño mediano y raza incierta con manchas blancas y negras, que solo se comportaba así cuando notaba presencia extraña. Pepe arqueó la ceja y con una mueca en su cara miró al frente como queriendo romper la oscuridad, pero no conseguía ver nada, el perro continuaba ladrando ya ronco de esfuerzo.
A los pocos minutos escucharon el sonido de unos nudillos chocando suavemente contra el cristal de la ventana —¡¡toc, toc, toc!!— Aunque todos miraban atónitos, no conseguían ver nada. Pepe se acercó un poco mas al vidrio hasta el punto de humedecer el cristal con el vaho que fluía de sus labios, y de pronto, de la nada, surgió la cara ensombrecida y fantasmagórica de un hombre. El capataz, que por entonces debía contar con unos treinta y cinco años, había estado en la Guerra Civil y no se asustaba con facilidad, pero aquella imagen inquietante le hizo retroceder. Con un movimiento sincronizado de su mano y su cabeza en la misma dirección, le indicó a aquel señor que se dirigiera a la entrada de la casa: el hombre parecía no comprenderle e insistió en el gesto, al instante la silueta se esfumó en la negrura como si hubiera sido absorbida por aquella. Pepe se dirigió apresuradamente hacia el recibidor pasando primero por su dormitorio donde buscó su Star del nueve corto, comprobó el cargador, montó el arma y se la enfundó detrás entre el pantalón y la espalda cubriéndolo todo con el faldón de su camisa. A continuación pasó a través de la habitación de los niños, donde dormía plácidamente el pequeño Miguel, le seguían Pretola, Manolito y Pirringui como almas en pena con sus caras descompuestas por el miedo.
Una vez alcanzó la sala de entrada, que hacía las veces de recibidor, Pepe desatrancó la puerta, giró la llave en la cerradura y allí, de pié, apareció a la luz del quinqué la silueta de un hombre alto y fornido, de pelo oscuro y barba poblada, vestía un abrigo viejo y raído, cargaba una mochila de tela de sarga verde oliva y tapa de pelo de cabra cobriza que, cerrada con correa de cuero, sujetaba una manta marrón enrollada sobre sí misma.
Aquel hombre hablaba en un idioma extraño y gutural para sus oídos. Pepe no tenía la más mínima idea de lo que quería decir, pero como buen cristiano sabía que debía invitarle a pasar para que comiera y descansara antes de continuar su camino donde quiera que este le llevara. Hablándole muy alto y despacio, vocalizando como si así fuera mas fácil hacerse entender, acompañó al inesperado visitante hasta la mesa redonda de madera que había en la sala, donde le invitó a que se sentara señalándole la silla, cosa que el individuo hizo lentamente tras quitarse el abrigo y la pesada mochila.
Pretola fue a por vino, pan y algo de pescado frito para ofrecerle a aquel hombre. La situación no le daba buena espina, de camino a la cocina se santiguaba y rezaba a la Virgen del Perpetuo Socorro, como de costumbre cuando algo la atormentaba y para que Ella los librara de todo mal. Mientras, Pepe se sentaba a la derecha de su invitado, tras él estaba la puerta del dormitorio de los niños y, apoyada en el quicio, de pié, Pirringui con Manolito agarrado a su falda: muertos de miedo miraban curiosos al extraño. Fue entonces cuando el capataz le pidió la documentación con voz autoritaria: —¡Papeles!— Aquel tipo sacó de su chaqueta un librillo y se lo dio sin dilación. Pepe se acercó el reverbero e intentó comprobar qué ponía allí, pero solo acertó a ver que aquel tipo era de nacionalidad alemana, seguro que uno de tantos que vagaban por España en aquella época tras la Segunda Guerra Mundial, intentando pasar desapercibido, quizá buscando alcanzar un barco en el puerto de Cádiz que lo llevara hasta América donde desaparecer para siempre. En vano se esforzaba por comprender aquellas extrañas palabras, dedicándole más tiempo del merecido. Mientras, el extranjero, girando su cabeza lentamente hacia la derecha y atrás, por encima de la espalda del salinero, se dedicaba a flirtear con la muchacha, la miraba y sonreía. En una de estas, mientras el otro continuaba con su nariz enterrada en la documentación, aquel tipo abrió lentamente la parte izquierda de su chaqueta y con la mano derecha sacó muy despacio un machete de considerables dimensiones cuya hoja brillaba con la tenue luz del quinqué. Lentamente lo elevó por detrás y sobre la espalda de Pepe sin que este notara nada, haciendo ademán de apuñalarle repetidas veces mientras, con sonrisa pícara, continuaba mirando fijamente a la chica, que, horrorizada, en ese instante aspiró profundamente con los ojos muy abiertos y una mueca de terror en su cara, pero impotente para lanzar un solo grito. Aquello puso en guardia al capataz, que, soltando los papeles sobre la mesa, giró la mano derecha por detrás de su espalda, sacando su pistola y encañonando en la cara al hombre que lo miraba con ojos desencajados al tiempo que gritaba: —Brrromaaa, yo niña, broma— Pepe desarmó rápidamente de un manotazo al insensato y empujó el cuchillo lejos de su alcance, en seguida le hizo un brusco gesto para que se levantara y, sujetándolo del brazo, lo condujo al exterior, a un cuarto anexo a la casa, junto al gallinero y al que se accedía desde fuera, para que descansara aquella noche, y allí lo encerró.
De vuelta al interior del hogar, Pretola le rogaba horrorizada a su marido que hiciera desaparecer aquel machete —que seguro estaba embrujado, quien sabía que suerte de desgracias les traería ese arma en su casa— mientras rezaba y farfullaba incomprensiblemente. Aquella noche no pegaron ojo, a la mañana siguiente, antes del amanecer, como casi siempre, Pepe preparó café, un pedazo de pan con manteca y salió con todo en dirección al cobertizo donde aquel extranjero aún dormía, lo despertó y le ofreció el desayuno que agradecido tomó en sus manos. En cuanto este se lo acabó le devolvió sus cosas, a excepción del cuchillo, y lo puso en camino para que abandonara la salina. Ya nunca más se supo de aquel cuchillo y tampoco del extraño alemán que gustaba de hacer bromas insensatas a niños inocentes.
Nota: Este relato me lo ha repetido mi abuela Petronila Fornell Cabeza de Vaca (QEPD) en innumerables ocasiones y en diferentes etapas de mi vida y siempre me ha parecido apasionante. Es la primera vez que lo escribo permitiéndome ciertas licencias literarias para darle mas “cuerpo” a la historia, aunque todo sucedió tal cual, como puede corroborar Manuel Benítez Fornell. Quiero dedicárselo con mucho cariño a Magdalena Fornell Molina Pirringui, que a sus 82 años aún sigue siendo aquella muchacha risueña, traviesa y cariñosa. Me consta que su hija Francisca Amado Fornell se lo ha leído y que cuento con su aprobación. Un beso fuerte, Pirringui.