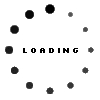P. Chevallier, 1839
A los duendes y aparecidos les ha sucedido lo que a casi todas las veneradas costumbres de nuestros antepasados. Sin embargo, no queremos decir por esto que hayan desaparecido enteramente de la superficie de la tierra. Todavía hay tal cual provincia de Francia en donde más de un difunto tiene la humorada de visitar a los vivos. Esto, por ejemplo, suele suceder en Bretaña, país privilegiado de la superstición, en donde sin duda se refugiará cuando el ardiente soplo del vapor la haya arrojado del resto del mundo.
La aldegüela de Saillé, departamento del Loira, ha visto en el mes último nada menos que diez aparecidos de un golpe. Transmitiremos a nuestros lectores con toda la exactitud que nos permita la escasez de nuestras fuerzas la historia que hemos oído de un testigo ocular.
Si alguna vez se os antoja, lectores míos, ir a Saillé, os aconsejo que no os olvidéis de ir a visitar la fuente de las arenas, a donde, desde la más remota antigüedad, acostumbran a acudir a la tardecita todas las muchachas del país, con los brazos puestos en jarras y su cántaro de barro en la cabeza. Allí, entre las más seductoras y en especial las más coquetas de aquellas rebecas bretonas, notaréis una cuya blanca papalina envuelve un semblante más alegrillo y más seductor que todas las demás: su corto jubón morado y su elegante saya encarnada dejan adivinar una pierna y un talle sin rivales en el país. Esta muchacha es conocida como la hermosa salinera. No se la designa con otro nombre a pesar de que ya lo ha cambiado más de una vez, porque después de haber sido simplemente la hija del pescador Yvon, pasó a ser madame Penoer, y después se quedó viuda, y después… pero no, no anticipemos los sucesos: hace un mes todavía estaba viuda.
¡Viuda a los veintidós años! ¡Viuda rica! ¡Y viuda casadera! No necesitaba más nuestra Catalina para ser cortejada por los más gallardos mozos y los arrendatarios más considerables de la aldea. De suerte, que aun cuando sintiese sinceramente la muerte de su pobre esposo, a los dieciocho meses de casada, Catharina se vio precisada a olvidarle harto pronto para no desesperar a los numerosos pretendientes que se disputaban su mano, con perjuicio del resto de las muchachas casaderas. Muchas semanas transcurrieron antes de que se atreviese a fijar su elección, según el secreto impulso de su corazón. Por fin, se decidió por un joven salinero llamado Martin Ker-Mor, cuya pobreza estaba compensada por su gallarda apostura y sincero amor.
—Yo soy rica para dos —decía la linda viuda— Bien puedo anteponer el amor a los doblones.
Ya se le figuraba a Martin Ker-Mor estar bailando con su futura delante de la iglesia, dando en ojos a todos sus aburridos rivales. Pero el hombre propone y Dios dispone. Nunca ha tenido mejor aplicación este refrán que en este caso, porque el cielo tuvo por conveniente oponer un milagro a los pacíficos amores de Martin y Catharina.
—¡Ay, señorita! —dijo una tarde su criada Perrinette al entrar en la casa de vuelta de la Fuente de las Arenas— Si supieseis lo que acaba de sucederme…
—¡Qué! ¿Qué es eso? Me causas miedo.
—¡Oh! Bien podéis tenerlo. Figuraos que, habiéndome quedado sola en la fuente, descubrí de repente detrás de mí al volverme para venir… diréis ¿a quién?
—¿A Martin?
—¡Oh! No pensáis en otra cosa. Era otro a quien habéis olvidado largo tiempo ha: ¡A vuestro difunto esposo, señora! Al piloto Penoer en carne y hueso.
Catalina lazó un grito y estuvo a pique de caer sin sentido.
—¿Estás segura, Perrinette?
—Le he visto como os estoy viendo ahora, con la larga barba que tenía cuando murió y la sábana blanca con que le amortajasteis vos misma. Por otra parte, aun cuando yo no le hubiera reconocido, él me ha dicho que era…
—Te ha hablado, ¡Santa Virgen!
—Un cuarto de hora, lo menos… ¡y con una voz tan ronca…! Ya se ve como que era del otro mundo. Perrinette —me dijo—, ve a decir a Catalina que me has visto y que pronto me verá ella también.
—¡Yo le veré también! ¡Bondad divina!
—Escuchad lo que me dijo: “Esta noche, entre once y doce, me apareceré en su habitación para notificarla mi voluntad y la de Dios acerca de su próximo matrimonio. Dile que no se asuste de esta visita, que por su bien me ha concedido el cielo este permiso…” Y diciendo estas palabras se desvaneció el fantasma, y yo me vine más muerta que viva a desempeñar mi terrible comisión.
Imagínese con qué ansiedad esperaría la pobre Catharina. Convencida de que su difunto esposo se aparecería, según lo había prometido, pasó el día orando y vio llegar la noche con un terror imposible de describir. Encerrada en su estancia y acostada con Perrinette, contó los minutos, las horas, y llegó el día sin ver aparecer al temido fantasma.
¡Nuevas angustias para el día siguiente, nuevas precauciones al anochecer y nueva ansiedad hasta la hora formidable de media noche…! De repente, en el momento en que las dos mujeres asomaban sus cabezas por entre las sábanas para escuchar el tañido de la campana, volvieron a esconderlas, mudas de terror, al oír resonar tres golpes en la puerta de la habitación…
—¡Justo cielo! —dijo Catharina— esa puerta está cerrada, ¿y hemos de ir a abrir a un alma en pena…?
—No, no tengáis cuidado, contestó Perrinette, los fantasmas no necesitan llaves para entrar donde se les antoja… ¡pero mitad, mirad! ¡ya está aquí!
Volvió la cabeza la viudita, echando las manos al cuello de su criada, y se estremeció de pies a cabeza al columbrar el espectro cuyo retrato le había trazado Perrinette. Era en efecto su esposo tal cual estaba en el momento de su muerte, al menos así le parecía en medio del terror y de la oscuridad.
—¡Catharina! —exclamó el fantasma con voz sobrenatural y extendiendo hacia el lecho un brazo descarnado— ¡Catharina! ¡Ya ves que yo soy Juan Penoer, en otro tiempo tu esposo, y hoy habitante del cielo por la misericordia divina! Vuelvo a la tierra para anunciarte que puedes, sin ofender mi memoria, reemplazarme en tu corazón casándote con otro. Pero como mi único deseo es que seas feliz con mi sucesor, voy a nombrarte al que merece la preferencia entre tus numerosos pretendientes. Sea tu esposo Jonas Lagadec, el hijo del sacristán de la parroquia y el más constante de nuestros amigos. Él es el más digno de tu mano y puede proporcionarte la felicidad doméstica. Prométeme, pues, escogerle para marido si quieres dar gusto a Dios y a tu fiel esposo…
El principio de estas palabras fue escuchado con terror, pero sin aversión, no así el final, que tuvo el espíritu que repetirlo con acento imponente para que ella tartamudease, dejándose caer sobre el lecho, la terrible promesa que le exigía.
Entonces el espectro le felicitó por su sumisión y desapareció después de haberle repetido que no le faltaría recompensa.
—¿Qué os parece? —dijo después de un largo rato Perrinette a su ama estrechando sus manos, que encontró crispadas de frío.
Un suspiro de Catharina fue su única respuesta, y a este suspiro siguió otro y otros ciento que se repitieron hasta lo infinito.
La piadosa viuda no dudaba de la prudencia de los consejos de su esposo, ni de la realidad de su aparición, sin embargo, no creía que Jonas Lagadec fuese el hombre más a propósito para hacerla feliz en sus segundas nupcias.
Verdad es que el hijo del sacristán era uno de sus más ardientes y asiduos adoradores, no inferior en fortuna ni en categoría a los demás, y aun aventajaba a Martín en esta última circunstancia, ¡pero ella no amaba al tal Jonás! le parecía de mala facha, cazurro y astuto. Dotado en efecto de notable habilidad para amores y para negocios, tenía nuestro sacristán en el país fama de ser, como suele decirse, un tuno largo, y por este motivo los jóvenes le ocultaban sus amores, y por el mismo se complacía él en perjudicarles cortejando a las muchachas más preferidas, haciendo uso de mil estratagemas para conseguir sus fines.
Considérese, pues, con qué repugnancia se resignaría Catharina a las urgentes intimaciones que su esposo había venido expresamente a hacerle desde el otro mundo. Por desgracia había dado su palabra al fantasma, que a cada momento podía volver a recordársela, y aturdida e indecisa no se atrevía ni a despedir a su amado salinero, ni a llamar al hijo el sacristán. Lo único que hizo fue ganar tiempo, diciendo a uno y a otro que todavía no estaba decidida. Pero poco podía durarle este vano efugio, y un nuevo incidente vino a remachar al claro de sus padecimientos y a precisarla a tomar una determinación.
—¿No sabéis lo que me ha sucedido? —le dijo Perrinette al volver una tarde de la fuente más asustada todavía que la primera vez— Vuestro esposo se me acaba de aparecer de nuevo junto a las arenas. Me ha encargado que os recuerde que aún no habéis cumplido las órdenes que Dios os transmitió por su conducto.
—Para que no dude de mi voluntad —ha añadido con acento severo— que vaya esta noche contigo a mi tumba, al cementerio de la aldea. Yo saldré de la huesa ante su vista y le repetiré lo que ya le dije en su aposento.
Bien sea que la viuda no se atreviese a desobedecer este nuevo mandato, bien que su mente alimentase algunas dudas acerca de las apariciones de su marido, tuvo el valor de acudir puntual a la terrible cita. Al sonar la campana mientras que todo yacía en silencio en la casa, emprendieron ama y criada el camino del cementerio. La noche estaba encapotada y ni una sola estrella brillaba en el firmamento, y únicamente de vez en cuando asomaba la luna su faz lívida entre los pliegues de dos nubes separadas por el viento. Luego que llegaron a la puerta del fúnebre recinto, se detuvieron las dos mujeres, heladas de terror, y preguntaron, asiéndose estrechamente, si tendrían valor para seguir adelante. El espectáculo que tenían a la vista seguramente era capaz de hacer retroceder a otros más intrépidos que ellas. El cementerio se extendía en la oscuridad sin otros límites visibles que los blancos nichos diseminados aquí y allí y que se destacaban sobre las negras paredes. El follaje de los sauces y cipreses cubría y cubría alternativamente estas manchas simulando una multitud de sombras que se entrelazaban y cruzaban en todas direcciones. En medio se elevaba el osario, último depósito de los cráneos y osamentas que la tierra devuelve al sepulturero cuando los gusanos no encuentran ya que roer… Brillaba el pobre fulgor de una lámpara funeral a través de la reja de bronce y lanzaba siniestros reflejos sobre el verde tapiz de hierba surcado de tumbas recientes, sobre las piadosas cruces y sobre los cuadros del sombrío boj adornados de esculturas emblemáticas. Ningún rumor turbaba el silencio de aquella terrible mansión, como si fuese el gemido de la brisa entre las hojas, el roce de estas contra la piedra de alguna tumba y, por intervalos, el agudo grito de la lechuza que se cobija en un árbol aislado.
Pero lo más terrible para las dos mujeres era atravesar aquel pavoroso recinto para llegar a la tumba de Penoer. Largo tiempo estuvieron dudosas antes de decidirse a seguir adelante y fue preciso que la criada alentase al alma para que cumpliese su oferta. Siguieron su camino tropezando aquí y allí sobre las huesas, volviendo la cabeza a cada ráfaga de viento, sosteniéndose una a otra con los brazos y la voz, llegaron heladas de frío y de terror, al término de su viaje.
—Aquí estoy, Penoer —dijo la viuda arrodillándose al pie de la negra cruz en que estaba trazado el nombre de su esposo.
—¡Bien! —contestó una voz subterránea— ¡Yo también estoy aquí!
E inmediatamente se agitó el suelo y se abrió dando paso a un cuerpo, y apareció de repente el mismo espectro que ya había visto Catharina.
Sacudió tres veces su fúnebre mortaja, clavó en la viuda una mirada centelleante y empezó a repetir lo mismo que ya dijera en su anterior aparición… pero apenas había pronunciado algunas palabras se detuvo, se estremeció cual si se hubiese trasladado al aparecido el terror que dominaba a sus oyentes imitando involuntariamente el movimiento del fantasma, volvieron la cabeza las dos mujeres e instantáneamente cayeron una sobre otra lanzando agudos chillidos al descubrir otra visión más horrible todavía.
Tres espectros, más espantosos que el primero, se habían levantado de tres tumbas vecinas. Otros tres más monstruosos todavía se aparecieron en el mismo instante en una dirección opuesta, y otros tantos les siguieron en otro extremo. Nueve gritos amenazadores resonaron a la vez, otros tantos brazos salieron de las mortajas haciendo un gesto formidable, y, lanzándose a la par, con imprecaciones unánimes, los nueve fantasmas se precipitaron sobre el primer aparecido, que seguía inmóvil encima de su huesa.
—¡Miserable impío! —gritaba una voz.
—¡Profanador de nuestras tumbas! —añadía otra.
—¡Vil impostor, sacrílego infame! —continuaban los demás a coro.
—¡Tú expiarás tu crimen, los muertos piden venganza!
¡Cosa singular! El espectro que se veía atacado por fuerzas tan superiores empezó a temblar de pies a cabeza, y olvidando su cualidad de habitante del otro mundo, trató de liberarse por medios mortales, esto es, poniendo pies en polvorosa. Pero fue en vano, cercado por todas partes no tuvo otro recurso que tenderse en tierra pidiendo misericordia.
—¡Oh, muertos! —exclamaba con las manos cruzadas sobre el pecho y con un acento que nada tenía de sepulcral— ¡Oh muertos! ¡Perdonadme, perdonadme por piedad!
—No —le contestaban los fantasmas— ¡No hay piedad, no hay perdón! Tú has violado la tumba y la mortaja; la tumba y la mortaja serán tu castigo.
Y sin escuchar los lamentables gritos del desventurado, le arrebujaron en su mortaja e hicieron tantas y tantas ligaduras que todos sus esfuerzos serían inútiles para desatarse. Cuando los nueve espectros hubieron concluido su terrible operación, dos de ellos fueron a coger en el osario la pala y el azadón del sepulturero y empezaron a cavar profundamente mientras que los otros tenían levantada en alto a la víctima para sepultarla dentro. Pero este horrible espectáculo dio fuerza para huir a las dos acongojadas mujeres, que hasta entonces habían permanecido petrificadas de terror.
Al día siguiente, al amanecer, todos los habitantes de la aldea, alarmados, se habían agrupado a la puerta de la iglesia. Delante de ella se divisaba un cuerpo inmóvil y envuelto en una sábana blanca. Por largo espacio nadie se atrevió a acercarse porque todos estaban persuadidos de que era un muerto robado del cementerio. Pero por fin algunos jóvenes menos tímidos desataron las ligaduras, y la brisa de la mañana, refrescando un rostro que nada tenía de cadavérico, hizo volver en sí a un pobre diablo en el que se reconoció inmediatamente a Jonas Lagadec, ¡el hijo del sacristán…!
El malhadado aparecido fue perseguido hasta su casa por los silbidos y risas de los circunstantes y la telegráfica lengua de las comadres circuló la aventura de boca en boca, y a la media hora no ignoraban ya ni chicos ni grandes el singular recurso de que había echado mano Jonas para hacerse con la dote de las viudas ricas.
En cuanto a los fantasmas que le castigaron tan cruelmente, hasta el mismo sacrílego creyó por algún tiempo que habían sido verdaderos aparecidos, pero su rival preferido, Martin Ker-Mor, le dio a conocer la verdad.
Supo, desde la primera aparición, que él había penetrado por algunas indiscreciones de la hermosa salinera, Martín había espiado y descubierto el singular artificio de Lagadec y, en consecuencia, había dispuesto con ocho amigos la contra fantasmagórica que debía quitar la máscara al impostor.
Dos meses después, tomó Catharina Penoer el nombre de Catharina Ker-Mor y la astuta Perrinette, habiendo confesado que había obrado de acuerdo con el sacristán, le obligó a casarse con ella en pago de sus servicios.