por Juan Manuel Suárez Japón
Catedrático de Geografía Humana y profesor en la Universidad Pablo de Olavide
En 1989 se publicó La Casa Salinera de la Bahía de Cádiz, el que era mi segundo libro dedicado a fenómenos de poblamiento en el espacio gaditano. Podría pensarse que, tras haber analizado las tipologías del hábitat diseminado de la serranía gaditana en la que fuera mi Tesis Doctoral —El hábitat rural en la Sierra de Cádiz—, este estudio del caserío del espacio salinero tuviese su origen en la continuidad de la que era entonces una de mis líneas de investigación: la geografía del poblamiento en Cádiz. Sin embargo, no fue así, o al menos no fue esa la causa primera por la que emprendí este estudio. El impulso vino desde ámbitos que tenían que ver más con lo subjetivo, con mis sensaciones, que de un planteamiento orientado a dar sentido a mi currículum profesional. Lo he reiterado varias veces en distintos foros, porque el paso del tiempo no ha hecho más que reafirmar mi convicción respecto a lo que habría de ser el primer aprendizaje que ese libro me dejó, a saber, preguntarme ¿quién elige a quién, el autor al tema o el tema al autor?
Antes de esta experiencia del estudio de las casas salineras, la conocida obra de Pirandello —Seis personajes en busca de autor—, era para mí una eficaz y atractiva argucia literaria. Pero este libro mío me descubrió que puede ocurrir que haya asuntos, temas, realidades por las que nos movemos, que en algún momento nos reclamen para que las estudiemos. Es decir, que hay temas que eligen a su autor y no al revés. Y aunque pueda parecer una osadía o un gesto de soberbia intelectual —algo que jamás ha movido mi vida—, entonces sentí que aquella realidad en la que había comenzado a moverme reclamaba una mirada, una dedicación, un estudio que fuese capaz de retener sus ejes fundamentales antes de que los procesos de cambio que se cernían sobre la misma los diluyeran o los llevaran hasta el umbral del olvido. Y me puse a ello.
Desde que me asenté en Cádiz, paseaba con alta frecuencia por el entorno de la Bahía y me relacionaba con su paisaje advirtiendo en mí una creciente seducción, especialmente por el modo en que aquella planura se veía interrumpida por altas pirámides de sal —»ya estarán los esteros/ rezumando azul de mar…», palabras de Alberti que usé después como prólogo del libro—, y por el conjunto de edificaciones, semejantes y diversas a la vez, que simulaban embarcaciones blancas que surcaran la marisma. Los caños, los esteros, las piedras añejas de los molinos, la sucesión de las luces, los crepúsculos inolvidables, las retículas de las salinas, los tajos blanquecinos esperando la definitiva cristalización de las sales, en fin, todo lo que veía eran elementos de una cultura a la vez activa y pasada, que se mostraba ante mis ojos sin ocultar que le afectaban precoces pero poderosas señales de lo que podía ser un proceso de degradación irreversible.
Aprendí entonces muchas cosas sobre el mundo salinero, sobre su historia y su presente, sobre los rasgos de un modo de vida peculiar que había dado origen incluso a un léxico propio —vueltas de periquillo, veracha, montonero, hormiguilla, candray y otras muchas—, y a unas arquitecturas que parecían híbridas de las urbanas que veía en los cascos de San Fernando y Puerto Real —con ornamentaciones en sus puertas o por los remates de los pretiles de sus azoteas—, y las rurales, especialmente en lo relativo a la adaptación de sus espacios interiores a las exigencias de la tarea que realizaban sus moradores.
Y era ahí, en este último dato, en el que se sustentaban los temores por la visible fragilidad de estas casas y su escasa capacidad para resistir el abandono. El caso de las casas salineras me remitía a lo que había estudiado en Albert Demangeon, el teórico francés que estableció una clasificación tipológica de las casas rurales a partir de la conexión función-forma, es decir, que las estructuras formales de las casas rurales no se debían a opciones más o menos creativas de los constructores, sino a la necesidad de responder a las demandas de uso que sus moradores les planteaban. Por eso existían modelos de viviendas rurales específicas para cada uno de los grandes usos agrícolas o ganaderos de los espacios. Y eso era de aplicación para las casas salineras, que debían sus formas a que estaban adaptadas a las peculiaridades de las prácticas de una explotación del espacio tan singular como el trabajo salinero.
Entendí entonces que el visible proceso de cambio que se estaba experimentando en esas explotaciones salineras y, en general, en todas las marismas de la bahía de Cádiz, manifestado en el abandono de muchas explotaciones a causa de la pérdida de protagonismo y de valor de la sal como producto, estaba suponiendo una pérdida de funcionalidad de esas arquitecturas y que de ello, de no detenerse, sólo podía esperarse lo que, desgraciadamente, ha venido sucediendo: abandono generalizado de unas casas construidas con materiales frágiles y sometidas a las agresiones de un medio físico adverso (por no referirme a las agresiones de las manos del hombre) y una degradación conducente a la ruina definitiva de muchas de ellas.
Suelo decir que, a falta de otros méritos que pudieran demandársele al libro de La Casa Salinera de la Bahía de Cádiz, al menos no podrá negársele uno: el de ser un testimonio, al haber reflejado una realidad que estaba iniciando un trascendente proceso de cambios. Ya lo intuíamos cuando nos pusimos a estudiarlas. El grupo de alumnos del curso de Geografía de España que me ayudó a hacer el trabajo de campo —Paco Rodríguez, Pilar García, África, Gonzalo, Manolo, Pipo, Paz, Aída, Emilia Jiménez, Luisa Estrada, Mª del Valle y Mª Jesús Frende— me lo oyó decir varias veces: «si no lo hacemos ahora, luego será demasiado tarde». Ellos completaron unas encuestas de situación de las casa, incluyendo —cuando se podía— un croquis o plano de las mismas, y tomaron algunas fotografías —en blanco y negro con un valor muy dispar— y, a partir de esos materiales y de los correspondientes apoyos bibliográficos, construí el libro.
Cuando tuve la posibilidad de editarlo —contó con la esencial ayuda de la Fundación Machado y muy especialmente con la del entonces consejero de Obras Públicas, Jaime Montaner—, yo mismo, a veces con la compañía de mi hijo Juan Manuel, fui a los lugares y a las casas que me parecían de mayor interés para fotografiarlos en color y usar esas imágenes como ilustraciones de la obra. Fue una experiencia muy reconfortante en la que no faltaron ocasiones en que tuvimos que subir los tapiales de casas cerradas y abandonadas para poder tener imágenes de los patios o de los espacios interiores. Y también entonces el libro me dejó una última enseñanza sustantiva: la marisma era un espejo en el que la luz multiplicaba sus efectos, de suerte que si eso no se tenía en cuenta, las fotografías saldrían quemadas e inservibles. Eso me sucedió más de una vez, obligándome a volver a esos mismos lugares pero ya en las horas primeras o finales del día. Finalmente, con diseño de las cubiertas de Julio Malo de Molina, el libro vio la luz y hoy está ahí para que al menos queden datos e imágenes de un tiempo que ha sido dejado atrás con todas sus consecuencias.













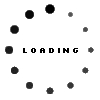
Responder