<<(…) Al levantar un cadáver, encontraron un papel que ponía: Hoy hace quince días que no he comido nada. Por fin, ese mismo día, vimos venir por el horizonte la barca que nos traía la comida (…)>>. Sebastien Boulerot, 11 de febrero de 1809, cautivo en los pontones de Cádiz.
La primera gran derrota del ejército de Napoleón, la batalla de Bailén el 19 de julio de 1808, desencadenará una serie de actos cruciales para la historia de España y de la ciudad de Cádiz, además de significar el primer varapalo en tierra firme al déspota francés que, acostumbrado a las mieles de la victoria militar, encuentra el freno a la conquista de nuestro territorio nacional, quedándose Cádiz y la Isla de León como los últimos reductos de la España libre.
El general Castaños será el encargado de recoger la espada ‘vencedora en cien combates’ del general francés Dupont en las capitulaciones de Andújar, en cuyos términos se establecen la rendición francesa y el traslado de las tropas a Francia desde Cádiz en barcos ingleses. Pero, pese a lo escrito, los 17.000 hombres que formaban parte del ejército de Dupont, tendrán una suerte muy dispar y que, aún hoy día, salvo la luz arrojada por investigadores como Lourdes Márquez –Recordando un olvido: Pontones Prisiones en la Bahía de Cádiz. 1808-1810– o Vicente Ruiz –Los pontones de Cádiz y la odisea de los soldados derrotados en la Batalla de Bailén-, la historiografía parece mantener oculta: las prisiones flotantes de la Bahía de Cádiz, los pontones de Cádiz.
Los barcos de la muerte, los sepulcros flotantes, los pontones de Cádiz, herederos de las cárceles flotantes inglesas de Plymouth, llegan a nuestras aguas y serán los centros de cautividad de los ingenuos franceses, creyentes de su fugaz paso por la provincia hacia su tierra natal. Nada más lejos de la realidad.
Navíos sin mástiles, en línea, sin medios técnicos para la navegación, amarrados a muertos fondeados en la poza de los holandeses, en la entrada a la bahía gaditana, serían la última morada de miles de prisioneros de guerra, cuyo último atisbo de esperanza pasaba por su soñado regreso a Francia.
Las condiciones en los pontones fueron de una dureza atroz. El conglomerado de presos luchaba por hacerse un hueco en una prisión flotante superpoblada ya que, a los más de 17.000 hombres de Dupont, habría que sumar los más de 3.000 marinos de las filas de Rosily. Además de los pontones, se repartirían entre el Castillo de San Sebastián, la prisión de San Carlos, diversos puntos de la provincia de Cádiz como San Fernando, Sanlúcar o Rota y, cómo no, el Hospital de Segunda Aguada, que bien nos lo indica en su monográfico, el investigador gaditano y amigo Fco. Javier Ramírez Muñoz.
Muchos de los recluidos vagaban enfermos y semidesnudos por cubierta bajo la mirada de algunos gaditanos que se acercaban con sus barcas para ver tan dantesco espectáculo e, incluso, las mujeres de las clases sociales más destacadas de la ciudad anunciaban a voces desde sus resguardadas barcas que la miseria de estar recluido en los pontones finalizaría pronto, cuando fueran llevados a tierra y pasados a cuchillo.
Las memorias de prisioneros franceses nos transportan a un contexto cuanto menos tenebroso. Los cadáveres, amontonados, hacían las veces de festín para cuervos y rapaces. Así pues, François Gille, relata en sus memorias cómo empezaron a tirar cuerpos de compañeros fallecidos al agua y, sorprendido, escuchó el último grito de uno de ellos al chocar con un ancla atada al navío. Debido al deterioro y estado físico de los apresados, tal era la dificultad de distinguir entre vivos y muertos.
La alimentación dependía íntegramente de los abastecimientos, tardíos y escasos, que llegaban desde la costa. Se viven auténticas escenas de desesperación, los perros y otros animales fueron los primeros en caer como parte de un menú inexistente para el raso de los cautivos franceses. La carestía de agua obligó en ocasiones a hervir las legumbres secas y arroz en agua salada y, la falta de alimentos, a hervir correas, tirantes o cordones para llevarse algo sólido a la boca.
Arrastrados por las mareas, los cuerpos aparecían en diferentes puntos de la ciudad. En los muros, punta de la vaca, roqueos y en la misma playa, aparecían decenas de cuerpos. La insalubridad de estos navíos, unidos a la falta de abastecimiento y la presencia de cadáveres en las aguas de Cádiz, hizo temer por la salud del pueblo que aún recordaba con temor la fuerte epidemia de fiebre amarilla en 1800.
Ante esta situación, las autoridades gaditanas, preocupadas por el ataque a la salubridad y ante el miedo de una nueva epidemia, dictaminan la prohibición de tirar cadáveres al agua desde los pontones, y se destinará una barca que, como Caronte, será la encargada de recoger a los cuerpos. Tal fue el miedo que, ante el repentino engorde de los peces de la bahía, se dejó de comer pescado…
Casos como el del pontón Rufina, donde se encierran a 157 franceses residentes en Cádiz por el hecho de ser franceses, rescatados del anonimato por la investigadora Hilda Martín; el Castilla donde se alojaron a los oficiales y, según el boticario Sebastién Blaze, se hacían veladas musicales y no se veían las caras pálidas y sombras errantes que poblaban otros pontones como el Terrible; El Argonauta, el más cercano a la costa y cuyos presos cortaron los cables fruto de la desesperación para emprender la huida en busca de la libertad…; El Miño, el Vencedor y otros nombres asociados a una de las historias más negras de las aguas gaditanas dónde, hoy día, muchos disfrutamos de idílicos paseos y puestas de sol. Incongruencias de la vida y la historia.













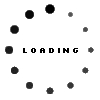
Responder