por Antonio Lagares / Fotografía: Ignacio Escuín
Con el pasar de los años, mi matrícula de honor en desengaños amorosos me convirtió en un campeón de soledades nocturnas, en propietario de un extenso catálogo de lugares suicidas exclusivo para coleccionistas en desdichas propias, y exento de misericordia para aprender a olvidarlas. Ella lacró mis besos en las profundidades de la amargura, en donde las musas subsisten en espera de unos poetas que ya se extinguieron.
Recuerdos rotos, mancillados, oxidados como un reloj sin tiempo, vilipendiados en el desván de las mentiras y desorientados en el laberinto del silencio.
Recuerdos atados con los grilletes de la indiferencia. Ajusticiados sin derecho a un retorno, y varados en la orilla de un inexistente orgullo.
Recuerdos prescritos, sometidos en el ocaso del olvido, violados por un continuo desprecio, como si ella nunca me hubiera querido.
Recuerdos prohibidos por peligro de alto riesgo emocional. La tristeza mantenía en vilo a todas mis células carcelarias y a mi decadente ego, frustrado de tanto querer. Producía un dolor salvaje en mi gastada alma, huérfana de tantos amores rotos. Mi coraza externa se enquistaba de forma progresiva por un despectivo ocaso oculto en la vulgaridad.
Me invadió un sentimiento afónico, por miedo a gritar con desespero su nombre en el barrio del olvido y, sobre todo, para enfrentarme cara a cara a una indiferencia teñida de añoranzas nocturnas, porque ella no me quería.
Como en tantas otras ocasiones, regresé a este rincón para contemplar tu hermosura en una mar plateada, mar invadida de yates y embarcaciones adineradas. Me quedo contigo. Eres pequeña, frágil y perduras en el tiempo. Consuela mis desengaños del mismo modo que cuando de pequeño me paseabas orgullosa por toda la bahía. Siempre vengo a este rincón marinero a buscarte, porque, sin ser gran cosa, lo eres todo para mí.













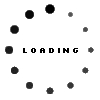
Responder